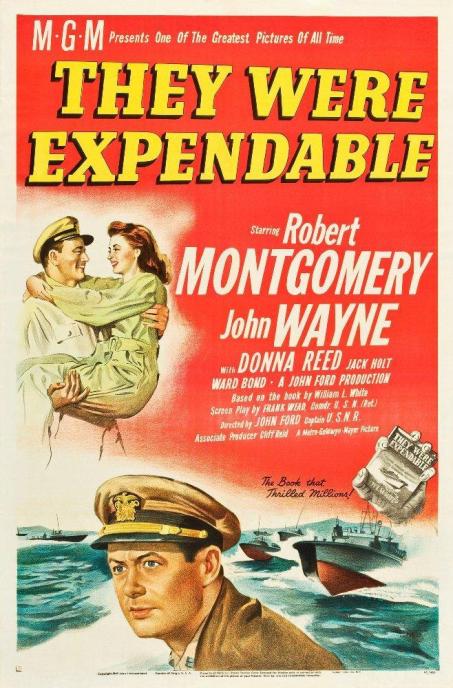En una región inhóspita de China ubicada en un punto indeterminado cercano a la frontera con Mongolia, se halla una misión cristiana prácticamente aislada del mundo que está gobernada en su casi totalidad por mujeres. Al frente de la misma se encuentra la estricta Agatha Andrews, secundada por su ayudante Jane y la jovencísima Russell. También habitan en ella Charles Pather, un hombre que siempre aspiró a ser un predicador y que ha tenido que conformarse con predicar el Evangelio sin ningún título que le avale, y su mujer Florrie, que está embarazada. Debido al estado en que se encuentra esta última, la presencia de un médico se hace imperativa, pero es muy difícil encontrar a uno dispuesto a instalarse en un sitio perdido de la mano de Dios. Finalmente sus plegarias son escuchadas con la llegada de la doctora Cartwright, de ideas y métodos mucho más modernos que chocan con el funcionamiento del día a día en la misión. Poco después llegarán también a la misión los supervivientes de otra misión cristiana, en este caso británica, que ha sido atacada por el bandido mongol Tunga Khan y sus secuaces. Poco a poco se cierne la amenaza de un ataque de Tunga Khan sobre las protagonistas mientras la tensión entre Cartwright y Andrews va en aumento.
Aunque sea un poco tópico decirlo a estas alturas, no puedo dejar de mencionar lo curioso que resulta que la última película de la larga carrera de John Ford esté protagonizada en su casi totalidad por mujeres, siendo éste un director asociado desde siempre al universo masculino. Menos curioso resulta que no se trate de un western, sobre todo porque aunque el film pertenezca a otro género utiliza los mismos códigos: la misión situada en un entorno hostil alejado de la civilización es el equivalente de un fuerte, comandado por una mujer que dirige al resto como si fuera un sargento dando órdenes a sus soldados; la aparición de un elemento externo como la doctora Cartwright cumple el mismo papel que seguiría el clásico cowboy que ayuda a los protagonistas a vencer al enemigo y, por supuesto, los bandidos mongoles son el peligro exterior (ya sean indios o bandidos) al que deben enfrentarse. A cambio, en esta ocasión Ford no se recrea en el paisaje y en su relación con los personajes, y opta por una historia más claustrofóbica centrada en un entorno cerrado y filmada enteramente en estudio.

En todo caso, aunque Siete Mujeres no ha alcanzado el estatus de ser una de las obras más renombradas de su autor, debo confesar que siento cierta debilidad por ella. Dejando aparte que sea una muy buena película (muy criticada en su momento pero revalorizada como se merece hoy día), creo que el motivo principal es que me gustan mucho las historias concentradas en espacios cerrados donde los protagonistas se ven obligados a permanecer contra su voluntad. En este caso la misión de Agatha Andrews resulta una especie de refugio del mundo exterior, donde ella ha establecido un microcosmos en que imperan sus normas. El conflicto radicará en la llegada de elementos externos que perturbarán la tranquilidad de esta especie de oasis en medio del desierto, donde las barbaries que suceden fuera parece como si pertenecieran a otro mundo (ante los rumores de un posible ataque de Tunga Khan, la señora Andrews simplemente afirma que a ellos no les atacarán por ser ciudadanos americanos, algo que obviamente remarca su falta de contacto con la realidad de fuera).
En primer lugar está obviamente la llegada de la doctora Cartwright, cuya actitud tan liberal y atrevida choca con la mansedumbre del resto de mujeres de la misión. No solo su aspecto es marcadamente masculino, sino que no muestra ningún interés ni respeto por las normas que rigen ese pequeño espacio, pero al mismo tiempo su presencia es altamente necesaria como doctora. En segundo lugar llegan las misioneras británicas y, con ellas, la plaga del cólera, que sirve como demostración de cómo la pragmática y moderna Cartwright es de mucho más importancia a la hora de salvaguardar a los integrantes de la misión de los peligros externos que la anquilosada señora Andrews.

Y finalmente está el gran conflicto de la película, la llegada de Tunga Khan y los bárbaros mongoles, quienes retienen a las mujeres contra su voluntad. En esta situación es cuando el personaje de la doctora Cartwright resurge convirtiéndose en la verdadera salvadora del grupo. Andrews, tras toda una vida basada en sus metódicos y cerrados ideales, se ve incapaz de asimilar esta situación y pasa de ser una figura autoritaria a convertirse en un ser patético e inestable. La gota que colma el vaso es cuando Cartwright acepta convertirse en la amante de Tunga Khan para conseguir favores de él, la mayor transgresión imaginable a la moral puritana y conservadora de la directora de la misión. En consecuencia, ésta acaba abrazando el fanatismo religioso, insultando a Cartwright y negándose a aceptar situaciones como el parto de Florrie, que tiene lugar en unas condiciones casi propias de animales.
Se le puede reprochar a la película que la transformación de Andrews es demasiado lineal y sin matices, dejando como único punto intermedio la conversación íntima que tiene con la doctora después de la epidemia de cólera. Desde el momento en que los bárbaros mongoles se apoderan de su misión, el personaje se vuelve casi de inmediato una fanática religiosa sin matices, ahogada en sus propias creencias tras enfrentarse al derrumbamiento de su visión del mundo. El reproche no está en su conversión tan exacerbada al fanatismo religioso (después de todo, no nos costaría creer que muchas personas como ella reaccionarían así), sino en el hecho de que en el inicio Andrews parecía un personaje mucho más prometedor y rico de lo que acaba siendo.

De esta forma aunque inicialmente podía parecer un film coral, en el tramo final acaba otorgando el protagonismo absoluto a la doctora Cartwright, encarnada por una excelente Anne Bancroft. Ante la desaparición de la única presencia masculina de la misión (un conmovedor Eddie Albert, que acaba siendo uno de los personajes más inolvidables del metraje pese a desaparecer a mitad del film), las seis mujeres deben sobrevivir en un mundo hostil y salvaje que solo conoce la doctora, única integrante del mundo real. El tramo final acaba siendo por tanto el enfrentamiento entre esa visión idealizada y anticuada del mundo, en que el bien y el mal están totalmente delimitados, a la dura realidad, en que su rígida moralidad debe enfrentarse con hechos tan desagradables como contemplar a la doctora prostituirse por el bien de todas. Ninguna de las misioneras se ve capaz de pedirle que cese ese sacrificio porque necesitan su ayuda y no conocen otro medio de sobrevivir. ¿Qué otra alternativa hay en una situación así?
El film, centrado en un único espacio, llega a su desenlace lógicamente con la salida de los protagonistas de la misión que inicialmente era su refugio y ha acabado siendo su prisión. Irónicamente, la única de ellas preparada para enfrentarse a lo que hay fuera es la que queda atrás para no volver a salir nunca. Las seis misioneras deberán por fin enfrentarse a ese mundo al que han estado ajenas durante tantos años, ese mundo que la doctora exhortaba a la joven Emma Clark que saliera a conocer. Puede que no sea tan perfecto y ordenado como aquel en que habían vivido durante ese tiempo, pero es la realidad.