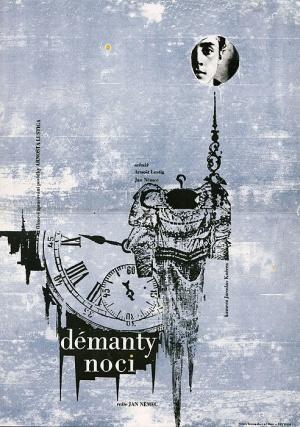Normalmente cuando en el cine se ha querido evocar los recuerdos de un personaje se suele optar por la vía más sencilla: representarlos de forma narrativa como un flashback. Pero en realidad la memoria no funciona exactamente de esta manera. A menudo lo que tenemos son fragmentos de un recuerdo mezclados entre sí que, a su vez, nos evocan a otros, haciendo que acabemos encadenando varios flashes del pasado sin que haya siempre una lógica aparente entre ellos. El proceso de recordar implica evocar de nuevo no solo acciones sino sensaciones y sentimientos. Es algo mucho más abstracto y por tanto complejo de trasladar de forma fidedigna al cine.
Uno de los directores que mejor ha sabido tratar este tema es Alain Resnais, a quien no en vano se le suele citar como el cineasta de la memoria. Resnais ha dedicado numerosas obras de su carrera a mostrar de forma cinematográfica el proceso de recordar, y para ello se lanzó a probar recursos totalmente innovadores al considerar que la narrativa clásica se le quedaba corta, convirtiéndose en uno de los cineastas más adelantados a su tiempo entre su generación. Sus dos grandes clásicos, Hiroshima, mon Amour (1959) y El Año Pasado en Marienbad (L’Année Dernière à Marienbad, 1961) fueron celebrados como dos de las obras clave de la modernidad cinematográfica que aun hoy día sorprenden por su complejidad. En cambio, mucho menos conocida es Te Quiero, Te Quiero (Je t’ime, je t’aime, 1968), una obra de culto que no tuvo mucho éxito entre el público de su momento pero que creo que lleva sus estudios sobre la memoria y los recuerdos un paso más allá.