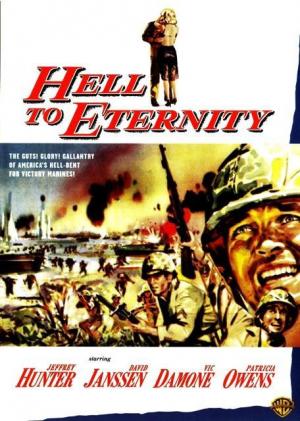Una de mis más gratos reencuentros cinéfilos de este año ha sido el revisionado de Tú y Yo (1939) de Leo McCarey, que me ha dejado completamente desarmado aun conociendo ya de antemano la historia y su desarrollo. Y es que este melodrama romántico es el tipo de obra que uno pensaría desde la distancia que lo tiene todo para ser una película excesivamente lacrimógena y sensiblera: una historia de amor frustrado, la protagonista sufriendo un grave accidente que la deja en silla de ruedas, la larga escena con la abuela quizá demasiado gentil y encantadora del protagonista masculino, la ambientación navideña en su desenlace o, por si todo eso fuera poco, la aparición de un grupo de niños huérfanos hacia el final. Ciertamente todos estos ingredientes hacen prever una sobredosis de sentimentalismo y no sería un diagnóstico muy desacertado, pero – y aquí está la clave del asunto – lo realmente remarcable es que McCarey consigue extraer de todo ello una película preciosa y realmente especial, que tiene algo en su tono y sensibilidad que la diferencia de la mayoría de filmes del género.
Los protagonistas son Terry McKay y Michael Marnet, que se conocen en un viaje en barco a través del Atlántico en dirección a Nueva York. Él es un famoso playboy francés que va a casarse en breve con su prometida, ella una antigua cantante de music-hall a quien también le espera su novio en tierra. Después de conocerse casualmente a bordo del barco se hacen amigos y poco a poco se enamoran, pero sus compromisos y su falta de estabilidad económica hacen aparentemente imposible que su relación pueda llegar a más, así que se hacen una promesa: reencontrarse al cabo de seis meses en el Empire State, entendiendo que si uno de los dos no acude es porque ha seguido habiendo un motivo de peso para que su relación no pueda fructificar. Ambos rompen con sus compromisos en los siguientes meses pero el día de la cita sucede una desgracia: Terry sufre un accidente de coche que la deja en silla de ruedas y Michel, que no sabe lo que ha sucedido, la espera durante horas y acaba pensando que ésta le ha dado plantón.

Un primer factor que explica por qué Tú y Yo funciona tan bien como melodrama romántico quizá lo podemos encontrar en el pasado de McCarey como director de comedia en cintas como La Pícara Puritana (1937), donde ya había colaborado exitosamente con Irene Dunne, así como toda su formación en el mundo del slapstick con cómicos de la talla de Charley Chase y Laurel y Hardy. Porque lo que hace muy inteligentemente el guion es darle a su primer acto, en que se va solidificando la relación entre Terry y Michel, un tono de comedia ligera. Lo que se consigue así es romper con la idea tópica de la fase de enamoramiento desde un punto de vista sentimental y hacer que se base sobre todo en la química y la complicidad cada vez mayor entre los dos protagonistas. Los personajes nos caen bien, bromean constantemente entre ellos y la película nos permite poder visualizar cómo ese entendimiento mutuo va desembocando progresivamente en algo más, ahorrándonos pues largas peroratas sobre el amor. Realmente tenemos la sensación de que son una pareja que funciona bien.
Aquí, claro está, juega un papel fundamental la química entre ambos actores, que funcionó tan bien que se volvió a explotar en otros dos filmes posteriores. Irene Dunne, que hoy día normalmente asociamos a comedias como la anteriormente citada, en realidad había empezado mayormente con melodramas como los que realizó con John M. Stahl a principios de los años 30 – la magistral La Usurpadora (Back Street, 1932) o Sublime Obsesión (Magnificent Obsession, 1935) – y se había sentido inicialmente insegura en su primera comedia, Los Pecados de Teodora (Theodora Goes Wild, 1936) de Richard Boleslawski hasta que descubrió que también se movía con facilidad en ese género. De modo que esa versatilidad para saber defenderse en ambos mundos es fundamental para su personaje. Por otro lado, si bien Charles Boyer es un actor que no me gusta especialmente, nunca ha estado tan bien en su faceta de pícaro seductor como aquí, resultando creíble tanto en sus escenas en que despliega su encanto como prototípico francés mujeriego como en aquellas en que se muestra más tierno. No es casual que ambos citaran Tú y Yo como la película favorita de sus respectivas carreras, realmente pocas veces se les ha visto mejor en la pantalla.

McCarey por otro lado explota aquí una técnica que ya había llevado a cabo antes exitosamente en el que creo que es uno de los momentos más únicos y especiales de todo el Hollywood clásico: el tramo final del durísimo drama sobre la vejez Dejad Paso al Mañana (Make Way for Tomorrow, 1937) en que detenía la historia por unos minutos para dejar que simplemente disfrutáramos de este último rato que compartía juntos el matrimonio de ancianos antes de tener que separarse. En Tú y Yo notamos de nuevo esa idea por no tener prisa en hacer que la narrativa avance, en no pretender que cada escena tenga una causalidad clara en el conjunto de la historia, y sencillamente permitir que disfrutemos de dos personajes que nos son simpáticos y que veamos cómo poco a poco se van entendiendo mejor. Todo esto – y aquí estoy entrando en el terreno de la especulación personal – quizá venga en parte por su formación en el mundo de la comedia slapstick, donde como sabemos la prioridad no es tanto que cada escena permita avanzar la narrativa sino que dé pie a que el cómico en cuestión pueda desplegar sus gags o sus rutinas clásicas humorísticas. Nos es mayormente indiferente que las desventuras de Charley Chase o de Laurel y Hardy no avancen narrativamente, lo que queremos es disfrutar de ellos, de todo su arsenal cómico, de los gags que nos dejan por el camino. El planteamiento es bastante similar en Tú y Yo, pero al ser abordado en el género del melodrama puede dar la apariencia de que la trama avanza muy lentamente, que muchas escenas no tienen razón de ser. Pero eso es lo que genera ese clima concreto y que además remarca la idea de ese viaje en barco como un sitio donde, precisamente al encontrarse alejado de tierra y por tanto de la civilización, las obligaciones se dejan temporalmente de lado y es posible sucumbir al encanto de un extraño y plantearse si quizá la opción que nos espera en tierra firme es la mejor para nuestro futuro.
Aquí merecen también una mención la excelente pareja de guionistas Donald Ogden Stewart y el futuro director Delmes Daves, que supieron captar perfectamente la idea de McCarey. Pero aun así, uno de los rasgos que caracterizaba al director es su tendencia a cambiar los diálogos constantemente al último momento, de modo que los actores a menudo recibían nuevas líneas sobre la marcha el mismo día de rodaje. Esta forma de trabajar, que exasperaba a algunos actores (por ejemplo, Cary Grant en el caso de La Pícara Puritana, si bien luego el resultado final fue tan bueno que cambió de opinión), a cambio creo que le da a la cinta y los diálogos una mayor frescura y fluidez.

La cinta pues se mueve peligrosamente a lo largo de su hora y media entre la más tierna sensibilidad y la ñoñería, y si consigue salvarse es mayormente por ese tratamiento de los personajes y el tono a veces rozando la comedia de su primera mitad. Hay una larga escena que puede parecer algo desconcertante en que ambos, antes de haberse declarado mutuamente su amor, van a visitar a la abuela de Michel, Janou, que vive viuda en una especie de pequeño paraíso en Madeira. Es difícil explicar las sensaciones que transmite esa escena, en que el elemento más ligero de la trama momentáneamente desaparece y tenemos la impresión compartida por Terry de estar experimentando algo vagamente trascendental, que intuimos pero no llegamos a captar del todo. Es en momentos como éste donde McCarey me parece más sorprendente como cineasta, al transmitirnos ciertas sensaciones inconcretas que le dan a la cinta un tono especial, pero sin recurrir a grandes revelaciones ni darnos a entender nada concreto.
La película de hecho nos muestra un universo curiosamente amable, en que ningún personaje se nos revela como negativo y en que se nos ocultan las escenas potencialmente desagradables como las rupturas de Terry y Michel con sus respectivos prometidos, como si los guionistas no quisieran que esos momentos desagradables rompieran el clima tan plácido creado hasta entonces. Ni siquiera en la escena final, el momento cumbre de la cinta pensado para que saquemos nuestros pañuelos, tenemos grandes declamaciones amorosas (ni un mísero «Te quiero»). En su lugar, el guion logra muy astutamente construir una escena en que en primer lugar se juega con los personajes y luego se nos lleva con toda la naturalidad del mundo a la revelación final. Si no quieren saber los detalles y aún no han visto el filme, quizá podrían dejar de leer a partir de aquí.

Michel, que desconoce que Terry ha quedado inválida y no pudo acudir a la cita por haber sufrido un accidente, va a visitarla meses después de haber recibido el «plantón» para despedirse de ella antes de salir de viaje. Ésta, tumbada en un sofá, no quiere revelarle la verdad para que éste no se quede con ella por pena. Tiene lugar aquí un inteligente diálogo que juega con el orgullo herido de ese playboy, a quien por primera vez en su vida han dejado en la estacada, y que en lugar de confrontar a Terry con lo que sucedió realmente pretende que fue él quien no acudió a la cita. Terry le sigue el juego haciéndole creer que ella sí fue y se quedó tirada. Ambos saben que no es cierto, pero es la única forma de que Michel pueda confrontarla con lo que sucedió sin que sea demasiado doloroso, y ella, como lo entiende, se presta a ese extraño juego. El intercambio de diálogos aquí es uno de los grandes logros de Ogden Stewart y Daves: Michel especula sobre cómo cree que debió sentirse Terry (en realidad está diciendo cómo se sintió él), y ésta se siente dolorosamente culpable por lo sucedido pero teniendo que pretender que fue ella la que quedó abandonada.
La historia en principio llegaría aquí a un punto muerto, puesto que Terry se niega a desvelar lo que sucedió, pero finalmente tiene lugar la gran revelación final cuando Michel menciona cómo un cuadro que hizo de ella fue vendido por su marchante de arte a una mujer pobre en silla de ruedas, y entonces cae en la cuenta de que esa mujer podría ser la propia Terry. Busca por el apartamento dicho cuadro, que confirmaría sus sospechas, y he aquí la grandeza de McCarey como director a la hora de resolver ese momento de gran tensión emocional: nos muestra a Michel parado ante un objeto fuera de campo y mediante un espejo se nos da a entender que lo que está mirando es dicho cuadro, la confirmación de que esa clienta fue Terry. Seguidamente la cámara vuelve a encuadrar el rostro consternado y emocionado de Charles Boyer (no creo que tenga otro momento en toda su carrera tan emotivo, tan catártico como éste), quien tras descubrir la verdad abraza a Terry y promete seguir con ella sin importar el estado en que se encuentre. Pocas veces una película ha finalizado de forma tan emotiva y elegante al mismo tiempo.